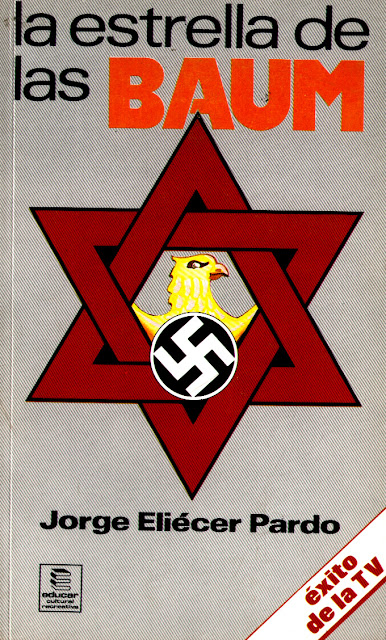Una
visión de El jardín de las Weismann*
Isaías Peña Gutiérrez
 |
| Isaías Peña Gutiérrez |
 |
Y para mí, como simple lector de las literaturas del mundo, esas dos
funciones son de una inmensa importancia. A ellas me quiero referir en estas
páginas.
A la distancia, una de las razones por la cual esta novela sobresale
entre las de su época, es la de haber encontrado un nuevo horizonte literario
sin haber abandonado el referente histórico-político que le pertenecía. Escrita
cuando en Colombia los jóvenes le apostaban a una ruptura frente a la novela de
la tierra de mediados del siglo XX, o a la literatura de Gabriel García
Márquez, utilizando un acercamiento a lo juvenil, musical o deportivo —con
tanta validez como las otras—, Pardo no claudicó frente a quienes vetaron la
presencia de la sórdida historia colombiana en la narrativa. El gran debate del
día —no siempre explícito, sino con la oscuridad soterrada que ha envuelto la
vida pública colombiana—, por entonces, fue esa: si haces nueva literatura
debes abandonar el tema de la “violencia en Colombia”, como si se tratara de
categorías excluyentes. La renovación de las formas literarias —lo sabíamos
todos, sin embargo— siempre ha sido correlativa a la renovación de los mismos
temas. No se distinguen fondo y forma, si es que pudieran contrastarse. Sin
embargo, por los mismos intereses que no han permitido acabar con la violencia
política, a los escritores jóvenes de esa época se les prohibió, en el fondo,
escribir sobre la violencia colombiana. Y los mismos escritores jóvenes y viejos
se autocensuraron. Y no fue difícil hacerlo porque el sistema pactado del
Frente Nacional había clausurado el debate y dejado impunes los crímenes
cometidos entre liberales y conservadores. De otro lado, no habían sido
afortunados, desde el punto de vista literario, los pocos libros de ficción que
había producido la llamada “Violencia en Colombia”, nombre que se adoptó para
los dos tomos que publicaran Eduardo Umaña Luna, Orlando Fals Borda y Germán
Guzán Campos, cuando investigaron y analizaron el fenómeno político y social
colombiano de mediados de siglo en adelante.
El
jardín de las Weismann irrumpió, entonces, en ese doble frente: sin
abandonarlo, desbordó el tema (lo renovó), y aventuró y forjó su estilo
apropiado. Amplío estos tópicos en adelante:
La confrontación de los partidos
tradicionales en Colombia, liberal y conservador, venía desde el siglo XIX
—podría decirse desde la constitución misma del Partido Conservador en 1848—,
pero fue en 1948, con el asesinato del jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán,
cuando se llegó a su máxima intensidad. Los desacuerdos doctrinarios entre los
dos partidos —sobre todo en religión, educación y economía—, que se habían
mantenido en disputa, sin llegar al uso de las armas, desde la Guerra de los
Mil Días (al filo entre los siglos XIX y XX), volvieron a ser materia de
discordia, esta vez bajo los crueles signos de una guerra “santa” —cuando los
homicidios adquieren el rango de satánicos—, a raíz de la exposición de las
tesis sociales gaitanistas que, en muchas ocasiones, superaron el bipartidismo
liberal-conservador. A la muerte de Gaitán se sucedieron, en breve tiempo, los
gobiernos conservadores que auparon la violencia contra los liberales y dieron
campo para la creación de grupos o bandas criminales que apoyados o bajo la
complicidad del régimen oficial, dieron de baja a sus opositores, de maneras
tan violentas que superarían cualquier imagen racional —como sucedería—, y aún
peor, cincuenta años después, con la presencia paramilitar resolviendo la
continuación de la violencia. Situación que obligó a los liberales, en muchas
ocasiones con la aprobación y patrocinio de los jefes del partido, a armarse de
igual manera. Significó el nacimiento de las guerrillas liberales en diferentes
partes del país. Luego, vendrían las traiciones de los jefes del partido y los
pactos de no agresión con el conservatismo, sin que la rama judicial del Estado
hubiera dirimido ningún caso. Y así la impunidad alojaría en sus nichos
apropiados los huevos de la nueva violencia —la que partiría con el Frente
Nacional pactado en 1958—. Pero la novela de Pardo llega hasta ahí, sin
encubrimientos, ni máscaras. Las relaciones entre civiles, militares y
religiosos, se convierten, en la novela, en el telón de fondo de una historia
sencilla, sólo oscurecida por los autores de la misma violencia política. La
patología que padecerá el país sesenta años después, puede verse con claridad
ahí. Sin ella, hoy no se comprende nada.
Allí, pues, están los sacerdotes y la
religión, los civiles y sus intereses privados, los políticos y los militares
con sus propias disputas. Sólo que el novelista —hablo de Pardo— mira hacia
otros horizontes de gran o pequeño espectro, para poder romper el horizonte de
la novelística colombiana en ese momento.
Y se encuentra con que en el país viven, además de los colombianos,
otros seres humanos desplazados por otras guerras —porque la inhumana guerra es
humana y existe en todo el planeta Tierra—, seres que llegaron con heridas
atroces y con grandes ausencias. Huyendo, desplazadas por la Primera Guerra
Mundial, de Alemania, cuatro mujeres han subido por el río Magdalena hasta
llegar al interior del país y se han instalado en una casa adornada con un
hermoso antejardín. Y frente al pasado —dice la leyenda—, para vengar las
muertes violentas de sus padres en Berlín, fundan en un pueblo colombiano la Casa del Amor y la Ternura. No es la
primera vez que se fusionan, se comprometen o se citan, el amor y la muerte.
Pero en las versiones literarias anteriores sobre la violencia en Colombia, ningún
escritor colombiano lo había propuesta de esta manera. Consolida así, Pardo, un
doble juego que sintetizará poéticamente —ni lírico, ni épico, mas bien
dramatúrgico— frente al desprevenido lector: una escenografía, concreta y
compleja, de diferentes nacionalidades, es decir, dos guerras distintas con un
mismo sustrato de dolor y barbarie, con un ingrediente que dinamiza y cataliza
las contradicciones sociales: el amor que atraviesa todas las desventuras
humanas. No ve Pardo la violencia como un cuerpo ajeno e impoluto, como se veía
en algunas obras literarias de entonces, sino que la concibe como en una
tragedia griega: la violencia atada de manera ciega a todas las verdades del
ser humano. Donde el amor busca neutralizarla o acompañarla con los resultados
más contradictorios del mundo.
Por eso, en esa prodigiosa síntesis de cien páginas que es El jardín de las Weismann, bello, tenso
y angustiado poema sinfónico, se plantean los dos dramas con todas sus
implicaciones: el de las cuatro gemelas huérfanas que llegan por mar —con sus
historias de marineros, tan intensas a pesar de la brevedad— a preparar su
venganza inútil, a colonizar nuevas tierras, a perderse en la huida que no
tiene final, y sus seis hijas gemelas, más la hija del cura, nacidas en Colombia,
sombras misteriosas en un convento que las acoge con la culpa de una sociedad
que peca y reza para “empatar”, y que más tarde llegarán, también en la
oscuridad —porque este es el país de las eternas tinieblas, de las confusas
tinieblas, de las “complejas” tinieblas— a la Casa del Amor y la Ternura a
tratar de superar el reino de la horfandad y de la soledad de sus madres, sin
que lo logren nunca, porque, como en Alemania, sobre Colombia pesa el designio
de la primera frase de otra gran novela premonitoria: antes que el amor, en un
juego del azar, siempre nos la ganó la violencia (La Vorágine); y el otro drama, el de quienes, desplazados por las
masacres de la violencia en su propia tierra, se han ido a las montañas y a los
ríos y luego regresan en busca de un exilio siquiera temporal, en este caso
literario, en la casa de los pinos,
atravesando el jardín de las Weismann, sin saber que, a la final, no será el
jardín del Edén, ni el de las Delicias, sino el del Infierno, como en el Jardín de El Bosco, el que los alojará
de por vida.
La estructura de poema sinfónico, que va y viene en una temporalidad
fragmentada entre la juventud de madres e hijas, y entre la Gran Guerra del 14
y nuestra violenta guerra doméstica (no domesticada) del 48, se aviene, de
manera admirable y sorpresiva para los años setentas, con el coro y las
coreografías permanentes de las Weismann, de sus profundos lamentos lorquianos,
de sus apasionados susurros amorosos, de las penas no redimidas y siempre
aplazadas, y de sus decisiones astutas (recordar “los zorros y los erizos” de
Isaiah Berlin), frente a una sociedad falaz, oscurantista, conservadora, que
las ha obligado a esconder a sus hijas apenas nacidas, que oblitera el derecho
de oposición en los demás, que las persigue en su credo del amor y la ternura
hasta llegar, sin lugar para la reconciliación, al incendio y destrucción de la
casa misma, porque en la visión cavernaria los peores enemigos públicos y
particuales resultan ser el Amor y la Ternura.
El poema termina con una visión elegíaca que treinta años después no ha
podido ser más cierta, de un fatalismo premonitorio impresionante. Los
asesinatos y los genocidios oficiales, o para-oficiales, se extenderían
camuflados de tantas y distintas maneras que la misma población civil, confundida
y excitada, ha aceptado y aplaudido la degradación de la guerra.
[En 2008, el autor revisó la novela y le suprimió algunas frases,
morigeró el léxico y niveló el lenguaje literario. Creo que no perdió su
intensidad y sí ganó en estilo —como se decía hace unas décadas—. Si no me
engaño, como diría Borges, esta novela se debe catalogar entre las mejores de
la segunda mitad del siglo pasado en Colombia].
Bavaria, 12 de mayo de 2009
Isaías Peña Gutiérrez, nació en Saladoblanco, municipio del departamento
del Huila, en 1943. Escritor, periodista y profesor universitario. Estudió
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en la U. Externado de Colombia
(1964-1968); Literatura Hispanoamericana, en el Instituto Caro y Cuervo,
Seminario Andrés Bello (1974-1975); Español y Literatura, en la Universidad
Pedagógica de Colombia (1977-1978). Y en talleres y seminarios de extensión,
Fotografía, Cine y Teatro.
Ha
publicado los siguientes libros:
Cinco cuentistas (1972); La generación del bloqueo y del estado de
sitio (1973); Estudios de literatura
(1979); La narrativa del Frente Nacional
(1982); Manual de la literatura
latinoamericana (1987); Breve
historia de José Eustasio Rivera (1988); Yo soy la tierra: Manuel Mejía Vallejo (1990); Escribir para respirar (1998); Ensayos
y contraseñas de la literatura colombiana (2002); La puerta y la historia (2004).